A solo unos meses de que se cumplan cincuenta años de la muerte de Franco, el catedrático de Historia Contemporánea por la Universidad de Zaragoza Julián Casanova ha trazado un perfil sobre el dictador en una obra sintética y entretenida, pero que bebe de múltiples fuentes con la intención de llegar a todos los públicos, especialmente a los jóvenes.
Pregunta. Franco no participó en la I Guerra Mundial, pero tuvo en África su bautismo de fuego. ¿Cuánto influyó su experiencia en Marruecos y en la Legión en su trayectoria militar y personal posterior?
Respuesta. Mucho. Eso lo adivina uno cuando investiga, porque todas las declaraciones van en la misma línea. Yo pongo mucho énfasis en que, con las lógicas distancias, África fue su I Guerra Mundial. Porque todos estos militares que estuvieron en la Gran Guerra tienen muchas vidas paralelas hasta 1945. Pero hay una gran diferencia: Marruecos es una colonia pequeña y la I Guerra Mundial para estos militares es un cambio de estrategia militar, es un cambio de mortandad. En la guerra más cruenta del siglo XIX moría medio millón de personas y aquí se van a ocho millones y medio. Son frentes enormes. Así que cuando se habla de Franco como estratega, del militar que asciende, no olvidemos que todos esos militares promocionan en Europa y su estrategia es de cientos y cientos de kilómetros, a veces de miles. No digamos ya en la II Guerra Mundial. Pero es verdad que, al igual que intelectuales, políticos y militares dijeron que 1914 era su punto de inflexión del siglo, Franco siempre señaló que Marruecos le dejó una huella indeleble. Le permitió ese contacto con la brutalización de la vida militar, que no es lo mismo que estar en la oficina. Cuenta que en África sienten el desapego de la metrópoli, de los políticos, que no se preocupan por ellos. Por eso es tan importante. Son doce años y medio. Muchos ascensos, muchas vivencias, muchos amigos. Y todos están en julio de 1936.
P. El mito de Franco y la propaganda influyeron mucho para que desde el final de la Guerra Civil se viera a dicho conflicto como inevitable y a la sublevación como un movimiento popular necesario para la «salvación» de la «verdadera» España. ¿Qué herramientas tiene el historiador para que estos determinismos, propalados durante décadas, no sigan hoy pululando en la opinión pública, entre los jóvenes, etc.?
R. Ese tema es básico. Yo por ejemplo, en la narración, uso el estilo libre indirecto. Me meto en el personaje. En vez de establecer tantas citas, notas, le dejo hablar. Y desde ese punto de vista, está claro que Franco convenció que había más o menos un guion escrito marcado por el destino de España, por la providencia. A él lo aclaman los compañeros, luego ganan la guerra, pero no con la ayuda de Hitler y Mussolini, sino con la de la providencia. El destino «está marcado». Hitler también lo dice en un momento de su vida. Lo cuenta Ian Kershaw en su magnífica biografía: “voy como ciego por el camino que me ha marcado la providencia”. Si tiene que matar a gente lo hace porque «viene marcado». El historiador tiene que separarse de que ya hay un guion escrito. Porque si ya sabemos el final, pues nosotros leemos siempre desde el presente, no podemos dejar que te marquen las normas los actores de la historia. No es distanciarse, es más bien al contrario. Como digo, yo me he metido en la piel del personaje como narrador, pero hay que leer las fuentes en contexto. ¿Y cómo lo separo? Creo que en el libro hay una ruptura permanente de tópicos, lugares comunes y mitos, aunque sin avisar. Los voy perfilando a lo largo de los capítulos, los trufo con una narración clásica de la cuna a la sepultura. Solo me detengo cuando creo que debo hacerlo. Por ejemplo: hay gente que sabe que Franco odiaba la masonería pero no sabe lo que es la masonería. Pues ahí cojo a Ferrer Benimeli y explico lo que es la masonería en cuatro palabras. Eso lo hago, pero lo que no hago es detener el análisis.

Soy muy deudor de Álvarez Junco y de su biografía El emperador del Paralelo, pero yo no quería hacer ese tipo de biografía con partes muy narrativas intercaladas con otras muy teóricas. Tampoco aviso a los estudiantes. Yo lo que quiero es que tanto ellos como los lectores sean suficientemente críticos como para saber por dónde van las cosas, pero sin marcarles el territorio. Es algo que a veces he hecho en mis libros de análisis, pero no en este libro. Y entonces no es que me distancie de Franco, estoy tratando de meterme en su piel, lo que pasa es que no hablo en primera persona. Por eso acabo en 1975 y no hay un epílogo sobre la Transición ni sobre la memoria, de las que también he escrito muchas cosas. Quería una biografía pura, no contaminada por lo que pueda pensar ahora la gente de Franco. Ahora bien, la historia nunca llega en estado puro al lector ni a quien la ha escrito, con lo cual nadie va a leer esta biografía sin estar contaminado por el presente. Yo ni entro ni salgo en ello. Pero tampoco se lo voy a recordar. No le voy a decir cuál es la lectura que queda de la memoria de Franco. Si me preguntan contesto que en 1999 es esta y en 2025 es esta otra. Porque la historiografía avanza así y también lo hacen los lectores. No todo el mundo lee lo mismo en el mismo periodo.
P. Resulta lógico y coherente que en una biografía sobre Franco los años de la Guerra Civil y la inmediata posguerra concentren el grueso de la misma, pues son el momento fundacional de la dictadura y coinciden con el explosivo contexto de la II Guerra Mundial. Pero, ¿obedece también a que los cincuenta, los sesenta y los setenta todavía no se han trabajado tanto historiográficamente hablando como los cuarenta?
R. Cuando el poder viene de forma diferente a la natural hay que explicarlo. Y hay mucha gente que la guerra civil española solo la concibe como una guerra entre hermanos, pero es el elemento movilizador. Yo digo que Franco hizo la universidad en África y la tesis doctoral fue la Guerra Civil. Lo digo como una figura. Es un símbolo. La guerra no se olvidó nunca: la única fiesta nacional civil es el 18 de julio y celebra un golpe de Estado. A los años cincuenta les pongo también mucho énfasis. Y la parte de los setenta, lo obtenido de Wikileaks y la comparación con Grecia, tampoco se había hecho. Pero la posguerra es clave, en ella está el mito. La posguerra es la que explica por qué se mantiene después en el poder. Porque si no nunca hubiéramos hablado de la dictadura de Franco, habríamos hablado de alguien que está, como todos los fascistas, hasta 1945. Ahí está parte de la explicación.
Franco hizo la universidad en África y la tesis doctoral fue la Guerra Civil. Es un símbolo. La guerra no se olvidó nunca
P. Afirma que la guerra de Corea (1950) fue una ruptura para la España franquista. ¿Por qué?
R. Es una lectura muy americana. Yo creo que los americanos no hubieran venido aquí como lo hicieron sin Corea. Aquel conflicto marca el punto de inflexión de la Guerra Fría. Cuando sucede lo de Corea las democracias empiezan a funcionar, Alemania se acaba de dividir, Stalin interviene al ver que no le han pedido permiso para la invasión. Ese paralelo 38 es importantísimo en la vida norteamericana y en la de Europa. También hay aquí referencias de Franco. Dice que si hace falta mandará allí a sus tropas, lo cual es como un meme. Nadie se lo tomaría en serio, pero yo sí. Porque él quiere estar allí, sabe que la desvinculación con Hitler y Mussolini depende mucho de vincularse a Estados Unidos y, por tanto, con Corea.
P. Mientras gran parte de la población se sumía en el hambre y la miseria, Franco se presentaba como el máximo adalid contra la corrupción. Pero en el libro hay ejemplos que plasman una realidad que choca con esa imagen que proyectaba el dictador. Me refiero a los millones que amasa y las fincas que suma a su patrimonio personal ya desde la propia Guerra Civil a, sobre todo, el enriquecimiento que consiguen su camarilla y su entorno familiar gracias a su relación con el Caudillo.
R. Creo que la primera corrupción mata. Mata porque es la corrupción del estraperlo, de la muerte por hambre. Esa primera corrupción, en la que parece que él no está, depende de suministros de abastos, existe especulación artificial y hay vencedores y vencidos también. Más adelante, aparte del tema del dinero, hay una aristocratización en la que es muy importante el papel de Carmen Polo: la forma en que incorpora a las familias de los que se casan con su hija y con su nieta, cómo ordena a los demás que las traten como a reinas. El tratamiento, los palacios… Pero de todo eso también se benefician los demás. Esas cesiones que le hacen a él, como el Pazo de Meirás, se las dan a Queipo de Llano y al resto. ¿Por qué? ¿Porque son los salvadores? Aquí he cogido el concepto de Ian Kershaw “en la dirección del Führer” y lo he aplicado al caso de Franco, que viene a decir que nadie tenía que decirle a nadie cómo debía actuar. Todos sabían que si iban “en la dirección del Caudillo” no les pasaría nada. La corrupción en la dictadura es persistente, y el mito en torno a la austeridad, también.

P. Aunque esa corrupción no solía saltar a la opinión pública, todo cambia en los últimos años, como evidencia, por ejemplo, el caso Matesa en 1969. ¿Eran las primeras grietas del régimen?
R. Las grietas y las herencias del régimen. Porque igual que la corrupción, la oligarquía y el caciquismo mostraron ya claramente cómo estaba la Restauración, en los últimos años de Franco y en los primeros de la Transición nadie se puede quitar tampoco de en medio esa corrupción. Pero sí, creo que Matesa es la que abre por primera vez una grieta desde arriba e inesperada. Falange sí la quiere, pero los tecnócratas se la encuentran. Y coincide con que Carrero Blanco apoya a los tecnócratas. Pero la corrupción está ahí. Y además afecta a todo. Y no nos metemos en los costes sociales de lo que fue la especulación inmobiliaria para darle viviendas a los 4 millones y medio de personas que emigraron del campo a la ciudad. Todo eso creo que está estudiado. ¿Que haría falta una buena Historia de la corrupción en términos económicos? Quizás, pero a mí me interesaba más en términos ético-políticos. Políticos sobre todo, pero éticos como lo han elevado a los altares, alguien tendrá que mostrar cuál era su ética. ¿Católica? No. Entonces, ¿de qué tipo de ética estamos hablando?
P. En la obra leemos una cita que dice lo siguiente: «Franco era el hombre que había quitado a los españoles las alpargatas para montarles sobre cuatro ruedas». ¿Realmente se puede definir de “milagro español” la etapa conocida como desarrollismo u obedece más a una estrategia de marketing político?
R. La Nueva Historia Económica hace ya mucho tiempo que demostró, con datos y estadísticas, que aquello del PIB, del desarrollo, que el cambio del sector primario al secundario, de este último al terciario o la penetración del capital extranjero era una realidad innegable. Hay un montón de bibliografía muy académica sobre ese asunto. Otra cosa es que todo eso no es el resultado de que Franco ya viese que todo ese desarrollo fuera suyo, que es un poco el invento. Más bien, la prueba de que Carrero Blanco y Franco, cuando les dicen por primera vez “esto se hunde” ellos dicen «no, no, nosotros vamos a continuar», ellos se agarran a ese carro. Pero lo otro es innegable. Lo que tiene que mostrar el historiador es que eso se produce en un contexto determinado. El PIB se dispara, pero hasta que lo hace hay más de tres millones de personas que se van al extranjero y cuatro millones y medio que vacían la España rural. Parece que es un tema actual. Y la vacían con costes socioeconómicos muy importantes y políticos. El asunto económico está muy bien trabajado. Pero falta una vinculación con el tema político y cultural. Porque para mí la modernización es un tema también cultural, que afecta a las élites del franquismo.
P. ¿Qué ha redescubierto mientras elaboraba esta biografía?
R. Me ha sorprendido mucho, y pongo énfasis en ello, su relación con Salazar. Se ven siete veces y, en 1963, el dictador portugués se le distancia porque ve que no le interesa ya la cuestión imperial en África. No acude ni siquiera a su funeral. Salazar viaja seis veces a España, y Franco, después de su viaje a Bordighera en 1941, solo saldrá una vez a Portugal. Estos son los dos dictadores que habían llegado al poder antes de la II Guerra Mundial. Esta relación me ha sorprendido. Hay artículos sobre todo de autoras portuguesas, pero creo que nadie la había tratado en una biografía.
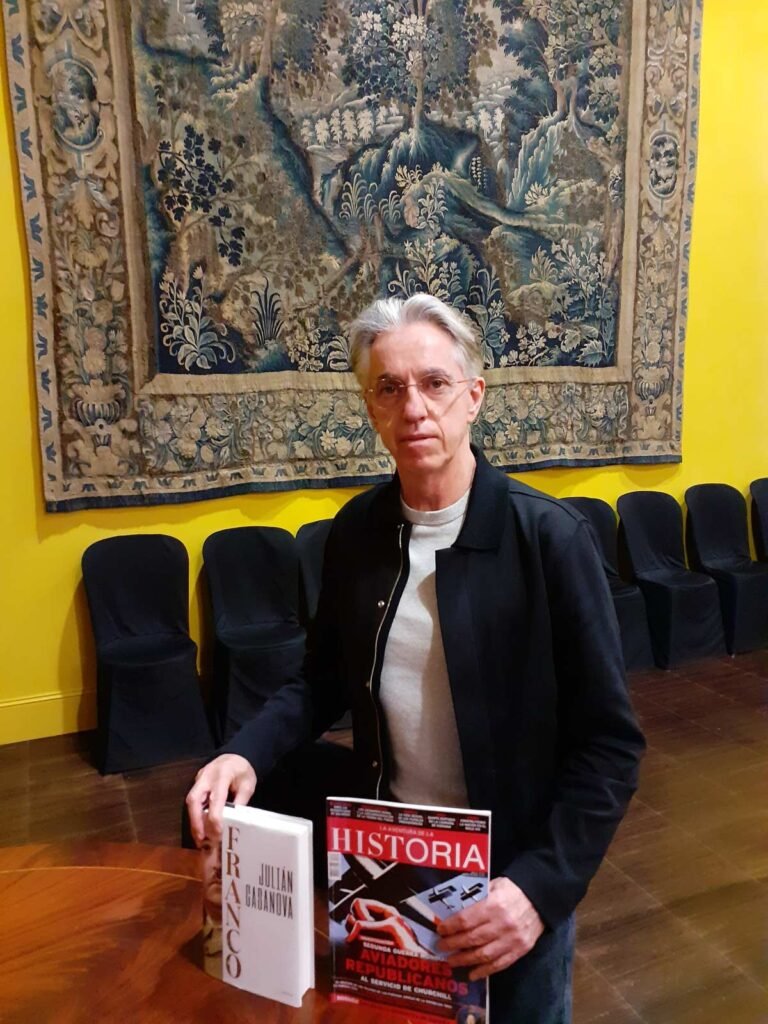
Otra cosa que he ido descubriendo mientras elaboraba el libro es la forma de narrar. Mi narración es menos neutra que la de las biografías clásicas, en las que parecía que la narración era el vehículo, tú te dejabas llevar y al final esos eran los hechos y nada más. Esto a lo mejor lo puedes hacer con un rey del siglo XV, pero no con Hitler, ni con una persona que, como Franco, está casi cuarenta años en el poder, ni con Batista, ni siquiera con Pinochet y otros dictadores latinoamericanos.
P. ¿A quién va dirigida esta obra? ¿Tiene vocación de llegar a un público amplio?
R. Tengo un sueño noble y es que este libro lo puedan leer tanto las generaciones que no conocieron a Franco como las que tienen prejuicios sobre él desde la izquierda o las que desde la derecha dicen “yo no leo nada de ese autor porque es un rojo”. Pero me gustaría mucho que lo leyeran jóvenes de secundaria a los que el profesor del instituto les dice que no saben nada de Franco. Yo sé que muchos lo harán y después, entre estos jóvenes que dicen que solo están en las redes sociales y que no leen, algo que no me acabo de creer puesto que hay de todo, habrá unos que lo leerán y otros que dirán que no les interesa este tema.
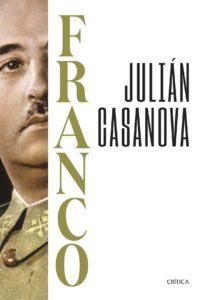
Franco
Julián Casanova
Barcelona, Crítica, 2025,
528 págs., 22,90 €








